También denominada queiralgia
parestésica por la similitud con la meralgia parestésica, compresión del
nervio cutáneo femoral lateral (Gómez-Bajo GJ et al., 2003).
Se trata de una afección poco frecuente,
caracterizada por dolor en el borde radial de la muñeca a varios
centímetros próximal al pliegue dorsal y de la estiloides del radio,
dolor que aumenta con los movimientos de extensión y desviaciones
laterales de la muñeca; los movimientos de supinación y desviación
cubital producen dolor irradiado (Finkelstein positivo) como en la
enfermedad de De Quervain, e igualmente está presente una sensación de
adormecimiento en el dorso de la mano inervado sensitivamente por el
nervio radial. En muchas ocasiones (50% aproximadamente) ambas
patologías van asociadas, y se confunden fácilmente por lo que el
correcto diagnóstico diferencial es clave para establecer las
prioridades del tratamiento y ser eficaces en la resolución del cuadro,
priorizar en el tratamiento neurodinámico o de la interface miofascial y
patología tendinosa (De Santolo A, 2005).
Tras la división de las dos ramas del
nervio radial a nivel de la cabeza del radio, la rama superficial o
sensitiva desciende en el borde radial del antebrazo, y a nivel del
tercio distal pasa debajo de un estrecho producido por el borde del
braquioradial y del tendón del extensor radial largo del carpo y la
fascia que los une previa llegada a la muñeca, posteriormente se divide
en dos o varias ramas para inervar sensitivamente el dorso del pulgar e
índice y el dorso de los otros dedos hasta la interfalángica proximal.
El nervio se hace subcutáneo después de su emergencia del braquioradial,
y con los movimientos de pronación, este sistema miofascial actúa de
guillotina neural (Dellon AL, 1986). Las disfunciones de codo y cabeza
de radio tienen su importancia en la afectación del radial y considero
que deben ser siempre valoradas tanto en “pseudos de Quervain”, como en
“pseudo epicondilitis”.
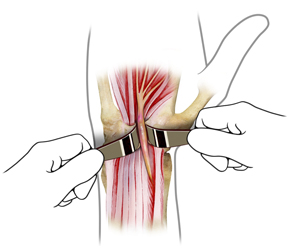 La clínica del Wartenberg, se
caracteriza por: dolor, adormecimiento, hormigueo, y disestesia en la
porción dorso-radial de la mano, que aumentan con los movimientos de la
muñeca.
La clínica del Wartenberg, se
caracteriza por: dolor, adormecimiento, hormigueo, y disestesia en la
porción dorso-radial de la mano, que aumentan con los movimientos de la
muñeca.
Al examen físico la percusión del nervio
produce signo de Tinnel y parestesia en su territorio de inervación,
específicamente en el recorrido del nervio en su salida debajo del
músculo braquiorradial.
Dellon AL, describe una prueba de
mantener 30 a 60 segundos la muñeca pronada y flexionada, presentándose
con la compresión parestesia en su territorio parecidas al signo de
Phalen para el STC (síndrome del túnel carpiano)
La producción del síndrome de Wartenberg
es debida a diferentes factores, la mayoría de ellos mecánicos por
secuelas de lesiones en la zona, o en algunos pacientes que desarrollan
trabajos manuales repetitivos como el uso de destornilladores, martillos
etc., y generalmente asociando un estado previo de cierre neural,
estrechez del paso congénito o adquirido (tensión miofascial anormal a
ese nivel). El uso de pulseras y guantes apretados o muñequeras es otra
de las causas de disestesias o parestesias en el territorio comentado.
También habrá que tener siempre en consideración traumatismos de muñeca
previos, sobretodo esguinces o luxaciones graves y compresiones
post-fractura de Colles (Tosun N, et al. 2001).
 El diagnóstico diferencial del cuadro
debe ser claro y dirigirse a la estructura concreta, para ello usamos en
clínica el ULNT2b radial, ligeramente modificado con inclusión del
pulgar, en la palma y determinando si la disfunción neural está presente
a través de la diferenciación estructural (Butler D, 2002).
Posteriormente afinamos el diagnóstico y ponemos nombre a la disfunción
neural que puede ser en deslizamiento craneal, distal o de tensión
básicamente (Shacklock, 2007). Si el síndrome está presente dirigimos
nuestro tratamiento al nervio y no tanto a la interface, como ocurriría
en el de Quervain, obviando por supuesto que la fisiopatología de uno y
otro cuadro no tienen nada que ver, pero frecuentemente coexisten.
El diagnóstico diferencial del cuadro
debe ser claro y dirigirse a la estructura concreta, para ello usamos en
clínica el ULNT2b radial, ligeramente modificado con inclusión del
pulgar, en la palma y determinando si la disfunción neural está presente
a través de la diferenciación estructural (Butler D, 2002).
Posteriormente afinamos el diagnóstico y ponemos nombre a la disfunción
neural que puede ser en deslizamiento craneal, distal o de tensión
básicamente (Shacklock, 2007). Si el síndrome está presente dirigimos
nuestro tratamiento al nervio y no tanto a la interface, como ocurriría
en el de Quervain, obviando por supuesto que la fisiopatología de uno y
otro cuadro no tienen nada que ver, pero frecuentemente coexisten.
Según
un estudio de Lanzetta M, de 50 pacientes (52 casos) con síndrome de
Wartenberg entre enero de 1988 y julio de 1992. El tratamiento
conservador logró un 71% de resultados excelentes y buenos, similares al
tratamiento quirúrgico. La enfermedad de De Quervain se asoció en el
50% de los casos, es importante afinar en el diagnóstico del síndrome de
Wartenberg antes de operar la tenosinovitis, a fin de evitar
imprevistos y complicaciones postoperatorias, y por supuesto ahorrar la
cirugía al paciente si esta es innecesaria (Lanzetta M, 1995).
El tratamiento definitivo en los casos
en que existe compresión grave y/o crónica, y el dolor no desaparece, el
tratamiento es quirúrgico (Mackinnon SE, 1988), pero nunca antes.
Cuantos de Quervain habrán sido operados innecesariamente, cuantos de
Quervain habremos tratado incorrectamente, ¿raro o no tan raro?
Paco Bautista Fisioterapeuta, Osteópata D.O. Doctorando por la Universidad de Cádiz Master en Salud y Deporte Profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid y de INSTEMA


No hay comentarios:
Publicar un comentario